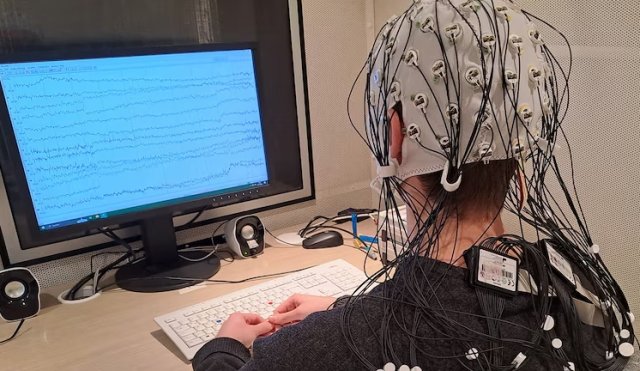cultura
El héroe discreto
Abelardo Arias es un escritor muy poco recordado pero que dejó una huella en la literatura argentina por la que, quizá sin saberlo, han transitado muchos escritores.
Ganó muchos premios: el Municipal de prosa y el de ensayo, el Premio de Literatura de Mendoza, el Premio Palas Atenea, el Premio Fondo de las Artes, Gran Premio de Honor de la Sade. Fue llevado al cine, traducido, formó parte de antologías en distintas partes del mundo. Pero hoy pocos lo recuerdan. Abelardo Arias nació en Córdoba, el 10 de agosto de 1918. Su primer libro lo publicó a los 24 años, Alamos talados, una novela que mereció varios premios y que veinte años después tuvo una adaptación cinematográfica.
A diferencia de la mayoría de los chicos, en lugar de temerle a las tormentas, las esperaba. Le encantaban los rayos y los truenos: “Me gustaba salir a la galería para escucharlos: eso me daba una extraña fuerza interior”. En cambio, tenía temor de estar encerrado o que lo dejaran solo. Solía ir a jugar a los jardines de una mansión que estaba ubicada frente a su casa, allí vivía Enrique Larreta, el autor de La gloria de Don Ramiro, un bodrio que hoy ya nadie lee, pero que en esos años era considerada alta literatura por los sesgados suplementos literarios.
A los nueve años comenzó a llevar un diario al que llamaba Las Noticias. Pero no quería ser periodista, sino bombero. Había conocido a un bombero que prestaba servicio en el cuartel que estaba cerca de su casa de Belgrano. El niño había quedado subyugado con esos pesados carros dorados y los ostentosos uniformes. De allí surgió su primera vocación. Su madre quería que estudiara abogacía. Esa fue su segunda vocación. Fue a seguir la carrera a Buenos Aires, cuando cumplió 17 años, abandonándola cuatro materias antes de recibirse. En ese entonces escribía poemas que jamás publicaría. Vivía en un hotel en la Avenida de Mayo. Cuando se le acabó la plata, se trasladó a una minúscula pieza, con un ventanuco que se abría sobre la terraza de una casa de la calle Rivadavia. Mirando ese paisaje, surgieron las imágenes de la que sería su tercera y definitiva vocación: ser escritor.
La primera imagen que le surgió de Alamos talados, fue la de un gato echado en la gruta del pesebre, en lugar del Niño Jesús, en el Nacimiento que para Navidad levantaban todos los años en la finca de su abuela, en San Rafael, junto al río Diamante. El gato, imagen mítica del diablo desde la época de los egipcios, espantó y horrorizó a doña Pancha, la cocinera. Escribió un cuento y éste, como me ha sucedido casi siempre y desde entonces, se transformó en una novela.
Las tiernas memorias de la infancia y las zozobras de su adolescencia fueron su materia prima. Al principio escribía en un hermoso papel timbrado que tomaba de la biblioteca de la Facultad de Derecho, en donde se empleó, sin carta de recomendación alguna, cuando su familia no pudo seguir enviándole dinero.
A bordo de un carguero que lo traía de Grecia, en un viaje de 55 días, hizo una versión paródica del Minotauro, actuándola ante un auditorio de perplejos marinos griegos. El escritor platense Leopoldo Brizuela –cazador de papeles escondidos-, dio con cuatro cajas repletas de material inédito de este hombre que vivía para la literatura, la que él escribía y también la de los demás, como lo demuestra su copiosa obra periodística dedicada a otros autores. Era discreto, optaba siempre por un medio tono elegante que aligeraba sus afirmaciones. Dice Leopoldo Brizuela sobre Abelardo Arias: “Quería crear literatura porque amaba la belleza. Al mismo tiempo, era un intelectual completamente libre”. Gracias a este escritor platense, el fondo Abelardo Arias se encuentra en el Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional y consta de manuscritos, fotografías y cartas.
Murió el 28 de febrero de 1991 en Buenos Aires, pero quiso que sus cenizas fueran arrojadas al Río Diamante, porque en el sur de Mendoza estaba la finca de su abuela, donde fue feliz.